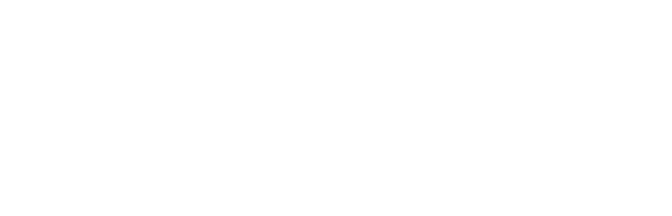Llega la hora de plantearnos cómo queremos que sea nuestra relación con las máquinas, que mimetizarán cada vez más las habilidades del cerebro humano.
FUENTE: www.clarin.com
AUTOR: José María Lasalle
El ser humano se adentra en un cambio radical que afectará directamente a su existencia. Se relaciona con la aparición no muy lejana de una alteridad que nos colocará ante un otro completamente diferente a nosotros.
Hasta ahora la otredad, filosóficamente hablando, se ha dado entre seres de la misma especie humana. El género, la edad, la raza, la lengua, la clase, la religión, la nacionalidad o la cultura han sido, entre otras condiciones, determinantes materiales a la hora de identificar un agente inteligente con el que interactuar a partir de una diferencia que no impedía la comunicación empática entre seres humanos conscientes.
Sin embargo, la humanidad se enfrenta ahora al desafío de una alteridad artificial que nos pone a prueba ética y ontológicamente.
Lo plasma la máquina, aunque no en la forma que se vivió en el siglo XIX durante la revolución industrial. Entonces, las consecuencias sociales, económicas y políticas que trajo la introducción de la máquina cambiaron el planeta y nos arrastraron hacia la plenitud de la modernidad y el capitalismo industrial.
Un cambio cultural que transformó el planeta y la humanidad, pero que situó a la máquina dentro de un estatus objetual de dependencia hacia el ser humano que no permitía una interacción cognitiva entre ella y el trabajador que la utilizaba.
Hoy, la revolución digital nos coloca ante un escenario de cambios infinitamente mayor al vivido hace dos siglos.
Un robot autónomo llamado «Xavier» patrulla una zona comercial de Singapur: emite advertencias a las personas que no cumplen las normas. Foto AFP
La economía de plataformas basada en datos y algoritmos que sustentan la estructura del capitalismo cognitivo utiliza un repertorio de tecnologías exponenciales que sitúan a la máquina en un papel que automatiza el trabajo y coloca al ser humano en un rol de complementariedad dependiente de ella.
Bajo el impulso disruptivo de la innovación digital, la máquina avanza hacia un paradigma de subjetividad que puede convertirla en un agente con responsabilidad sobre sus acciones. Algo que no es descartable, pues, como plantean Jörg Zimmermann o Armin Cremers, los sistemas artificiales de inteligencia que se experimentan en la actualidad podrían llegar a adquirir en el futuro funciones intencionales y casi conscientes.
Y es que, aunque durante siglos el dualismo filosófico ha considerado que la consciencia está ligada a interacciones físicas dentro del cerebro humano, la evidencia empírica, tal y como sostiene Stanislas Dehaene, es compatible con la posibilidad de que surja también de procesos computacionales específicos.
De ahí que el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea haya definido unos presupuestos éticos que condicionan la innovación en este campo. El objetivo sería garantizar una IA fiable. Sin embargo, esta fiabilidad se aborda desde una perspectiva que no impide a priori que la IA y la robótica sean sistemas autónomos que interactúen cognitivamente con seres humanos.
Si así fuera, nos enfrentaríamos a una inteligencia distinta a la nuestra. Una posibilidad que está, como señala el papa Francisco, en el “corazón del cambio de época que estamos experimentando”.
Prepararnos para ello es fundamental estratégicamente. No solo a nivel ético y legal, sino también psicológico. Por primera vez en la historia, la humanidad puede tener delante una alteridad en forma de máquina autoconsciente.
En un café de Tokio, un robot humanoide entrega bebidas a los clientes. Foto AFP
Una situación ontológica que nos obliga a anticipar cómo queremos que sea la relación que mantendremos con ella y, sobre todo, cómo estamos dispuestos a que discurra: ¿En términos de cautela o confianza? ¿De dependencia o interdependencia?
No cabe duda de que el significado que demos a nuestra relación con las máquinas, y a cómo estemos dispuestos a responder éticamente a la interactuación que nos plantearán cuando logren plena capacidad decisoria, nos sitúa ante dilemas inquietantes y decisivos como especie.
¿Configuraremos esa relación en términos amistosos o enemistosos? ¿Desde la robofilia o la robofobia?
Estas preguntas pueden parecernos ciencia ficción, pero la aceleración de los avances que experimenta la IA y la robótica nos advierten de que estamos más cerca de lo que parece a la hora de tener que responderlas prácticamente. No en balde el progreso material de la humanidad y la gestión de las catástrofes ambientales a los que nos enfrentaremos ya no podrán resolverse sin la asistencia de tecnologías exponenciales.
En este sentido, nadie discute ya que la acción de la IA y la robótica cambiarán definitivamente el trabajo, la educación, la salud, la industria, la agricultura y ganadería, la movilidad y la totalidad de los servicios.
Los riesgos y las oportunidades son objeto de debates interdisciplinares que dentro de poco saltarán a la agenda política. Algunos se insinúan ya, como sucede con la renta básica universal, pero otros se aplazan por la complejidad ética, e incluso antropológica, que suscitan y que escapa, por el momento, a un análisis no especializado de ellos.
Entre estos debates que se posponen está la cuestión de la alteridad artificial que aparece en el título de este artículo. Una cuestión que no se ha puesto todavía sobre la mesa práctica de nuestra realidad, pero que se presiente en el horizonte ético sobre el que tendremos que discutir públicamente.
El robot Sophia, desarrollado en Hong Kong, tiene expresiones faciales similares a las de los seres humanos. Foto Reuters
Entre otras cosas porque las tesis que Turing y Von Neumann introdujeron en los albores de la cibernética de que las máquinas mimetizarían las habilidades del cerebro humano, incluyendo la consciencia, empiezan a ser ciertas.
De ahí que surjan voces que defienden que hay que ir creando condiciones para que la humanidad y las máquinas alineen sus intereses a partir de una colaboración amistosa y complementaria.
Se trataría de que las máquinas no sean vistas como un enemigo potencial, sino que, como defiende Margaret Archer, se definan de antemano como un aliado que nos ayude a mejorar como especie y que contribuya a una buena vida digital que incluya también nuestra relación con ellas.
Un reto que curiosamente los japoneses se plantean desde el 2015, cuando pusieron en marcha la New Robot Strategy. Una iniciativa que los europeos deberíamos propiciar también, pues es imprescindible diseñar un marco ético que favorezca un entorno amistoso con las máquinas que trabajarán y convivirán con nosotros inevitablemente.
El autor de esta columna es escritor y profesor universitario.